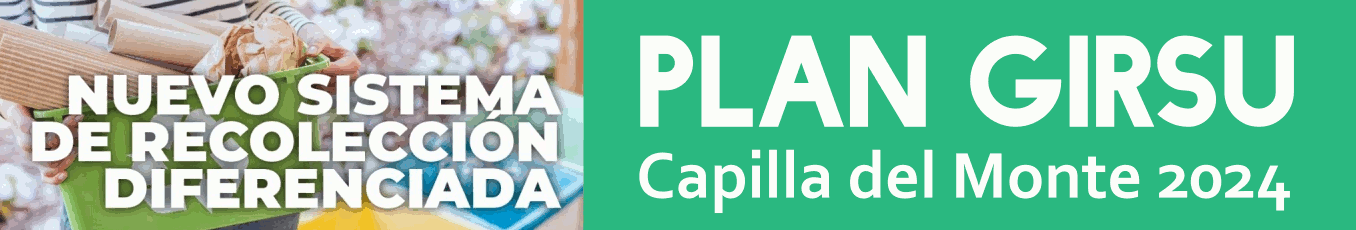Malvinas: la guerra que nunca terminó

Son las dos de la tarde y en la plaza que recuerda a los veteranos de Malvinas, Jorge Pelliza espera junto con dos amigos: Julio Rodríguez y Daniel Pérez. Los tres estuvieron en la guerra y ahora, también son vecinos. La plazoleta del barrio Balumba de Capilla del Monte, tiene árboles aún bajos, sin juegos, con una escultura de una mujer y detrás una lámina metálica calada con la forma de las islas, que trasluce la luz del sol. Hace cinco años, ese es el lugar donde el 2 de abril se dejan flores.
Cada día, desde hace 41 años, Jorge, Julio y Daniel, piensan en la guerra. El ruido de una moto, el paso alto de un avión que apenas deja la estela, el gas de una garrafa, cualquier ruido los lleva de inmediato a 1982, cuando el presidente de facto, general Leopoldo Fortunato Galtieri, anunció públicamente la decisión de recuperar la soberanía de las Islas Malvinas.
Desde del 2 de abril hasta el 14 de junio miles de jóvenes se enfrentaron al ejército británico. Una generación también diezmada por las políticas de la dictadura. Catorce mil soldados regresaron con el cuerpo entumecido y huesudo. En esa decepción, hasta hubo un tiempo donde se encontraron compartiendo consignas en las calles: Verdad y Justicia. Las madres de los desaparecidos, sus madres, ex combatientes, exiliados. Todos juntos en una transición a la democracia que mezclaba banderas de un patriotismo extraño. Hasta que la derrota se hizo condena y el silencio de la estepa llegó al continente. En esa primera década de pos guerra, se estima que fueron alrededor de 2000 ex combatientes los que se quitaron la vida. Cuatro veces más que los soldados muertos en Malvinas.
Julio Rodríguez, es de Las Palmas, un poblado del departamento de Ischilín, al norte de Córdoba. Tenía 20 cuando fue a la guerra, y el 2 de abril su ciclo en el Servicio Militar Obligatorio del Regimiento 8 de Infantería en Comodoro Rivadavia, había terminado. “Un año dentro del cuartel y jamás escuché que nos estuvieran preparando para una guerra. En el aeropuerto de Comodoro tomé conciencia hacia dónde íbamos”, dice y cuenta que su familia se enteró mucho tiempo después.
A Daniel en cambio lo embarcaron en un transporte polar en diciembre de 1981: el Ara Bahía Paraíso. Le había tocado el servicio militar en la marina. Su mamá lo había despedido llorando, la recuerda en el sillón y triste: -pero mamá si no me voy a la guerra -le había dicho Daniel- me voy a la Antártida.
Desde ese día perdió contacto con su familia que vivía en la ciudad de Córdoba, sólo alcanzó a enviar una carta que nunca llegó y en su reemplazo le mandaron otra, con un sello rojo que decía BAJA, “como que yo no estaba allá. Eso le habían dicho a mi familia”.
Jorge fue el último en llegar y el primero en irse como prisionero de los ingleses. Tenía 18 años, le había tocado el Servicio Militar en Calera, Córdoba, en el Regimiento de Artillería Aerotransportada N°4. Volvió con 1050 soldados en el buque Norland que los dejó en Montevideo. Con dos meses de instrucción, había llegado a Malvinas pensando que se iban para hacer un entrenamiento. Dónde estamos, fue lo primero que se preguntó cuando el paisaje se le vino encima con un frío que le congeló hasta los ojos.

En el frente
La forma de las Malvinas parece una mariposa que sobrevuela el Atlántico Sur. Son esas alas, la Gran Malvina del oeste, la Soledad al este y el resto, 200 islas más pequeñas las que conforman este archipiélago, que dista de unos 460 kilómetros del continente argentino. La mariposa estampada para siempre en los mapas escolares, separada de unos 2.310 km de la Capital Federal y unos 13.312 de Londres. Malvinas es uno de los diecisiete enclaves coloniales, que según la ONU, aún quedan en el mundo.
La tierra en las islas es un páramo. El día del desembarco el viento era como todos los días. Frío y húmedo, azotando los cuerpos de los soldados que eran un tajo en medio del suelo pedregoso. El 2 de abril, la Armada argentina, junto con tropas de la Infantería de Marina y el Ejército, pisaron por primera vez Puerto Argentino. El silencio comenzó a romperse en el extenso terreno yermo donde hasta esa fecha, sólo temblaban los pájaros.
¿Qué pasa que no volvemos a casa?, se preguntó Daniel, quien después de 14 meses de estar con la Armada, terminaba el Servicio Militar, pero empezaba una guerra. El grupo Naval de Playa donde estaba Daniel junto con 26 soldados más, fue uno de los primeros en llegar y como todos, sin saber que iban a una guerra.
“El 24 de marzo estábamos en las islas Georgias, -a 1300 km al oeste de las Malvinas- brindando protección a los chatarreros, un grupo de civiles que iban a desguazar una factoría ballenera abandonada. Cuando izan la bandera argentina, se desató la protesta de Reino Unido”, explica dando cuenta de uno de los detonantes del conflicto armado. “Los ingleses mandan un buque y desembarcan 22 marines. Nosotros teníamos que brindar protección a los civiles que estaban trabajando y a la espera que se lleve a cabo el plan de recuperación de Malvinas, pactado para el 2 de abril”.
El 26 de abril el buque en el que estaba se transformó en hospital y quedó bajo el dominio de la Cruz Roja, trataban heridos de ambos países. Daniel recuerda la oscuridad, el estar quieto con el salvavidas puesto y los submarinos sumergidos como centinelas al asecho. “Los colimbas dormíamos debajo de la línea de flotación, como en el Titanic, los pobres abajo. No lo podían tocar, pero lo mismo con el Belgrano, nunca se sabe”, dice recordando el hundimiento del Crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión, donde murieron 323 soldados. Al Bahía Paraíso, por las dudas, le tiraron dos misiles, que no le dieron.
“Rescatamos a los últimos 70 náufragos, a más de 100 km. de donde hundieron al Belgrano. Había lanchas con cadáveres”. Los buzos de 18 años buscaban los cuerpos que se ponían en una cámara frigorífica para llevarlos al continente.
El 19 de junio el grupo de Daniel terminó de evacuar y el 30, llegó a su casa en Córdoba. Durante mucho tiempo, ver a los recolectores de basura trabajar con bolsas negras, lo llevaba a la profundidad del agua, a los cadáveres metidos en ese nylon oscuro y a la escalera angosta que bajaba para apilarlos en la cámara frigorífica del buque.
**********
La trinchera es un pozo cavado que arropa a los soldados aferrados a un fusil. Los “pozos de zorro”, eran zanjas de 1,60 metros de profundidad por dos de ancho, sobre las que ponían un techo de tierra y pasto para que desde arriba no los vieran. En esos pozos, muchos durmieron durante casi toda la guerra.
“La mayoría de los días, era cavar un pozo -dice Jorge- caminábamos, hacíamos trincheras, íbamos cambiando de posición. Cavabas un metro de tierra y se llenaba de agua”, describe mientras recuerda como se acurrucaban para meter los pies y encajar adentro con todo el armamento encima.
El cansancio crece en los cuerpos flacos. Arriba, un cielo que se fuga. Abajo, la muerte certera que enloquece. La nada no duele. El recuerdo que salva: el abrazo, la comida caliente, el verano pasado, un amor. La nada no duele. Es el tiempo, de días en meses, que hacen de la foto arrugada un rasguño adentro, algo que arde, socava el sistema nervioso y se encorva de frío. De los tres, Jorge fue el único que recibió cartas, pero no de su familia, las repartían al azar, “cualquier carta para cualquier soldado”, dice.
En el mes de abril a las seis de la tarde oscurecía hasta el otro día a las siete y media de la mañana. Cuando se fueron, en pleno junio, el sol, con suerte, se asomaba cerca de las nueve y antes de las cinco, atardecía. Dos meses de guerra, donde la luz se fue extinguiendo y en el final, el cono de sombra había ganado tres horas más de oscuridad.

En las islas la temperatura media en verano es de 9,8° y en invierno es de 2,5°. El cielo suele permanecer nublado y los árboles no llegan a estirarse por la brusquedad del viento. “Nieve arriba, agua abajo, viento de frente, del mar”, dice Julio, que le tocó estar en Bahía Zorro, en la isla Gran Malvina, un lugar que hoy lo compara con el lado oeste de La Cumbre, pasando el Cuchi Corral, donde no hay más que pasto. “En el caso mío, cuando venía la sudestada, el agua llegaba. La llovizna era helada. Cuando se nos hacía de noche, pensábamos en los bombardeos y comenzaban las guardias. No dormía nadie”. “La alerta violeta -agrega Jorge-, eran los buzos que podían salir en cualquier momento del mar. Se corría la voz”. “Tenían una guerra psicológica con el miedo”, asegura Julio.
El horizonte era de ausencia. De repente el ruido que sigue siendo una vibración en el cuerpo. Esconderse en la oscuridad, escuchar el silbido y rezar que la bomba no les cayera encima: los cañones argentinos tiraban desde 10 y 15 kilómetros de distancia, los ingleses desde 40.
**********
El paisaje de lo que queda es inerte. Piedras partidas, metales o algún cráter lleno de agua producido por una bomba británica. Vestigios de posguerra en medio de un territorio insular y austral. La vida toma una forma exclusiva. Se adapta entre las heladas casi permanentes, el pasto ralo, los arbustos aplanados, las rocas, de millones de años.
A 88 kilómetros de Puerto Argentino, en la isla Soledad, el ordenamiento simétrico de las cruces blancas conforma el cementerio de Darwin: de los 649 argentinos que murieron en el conflicto, 237 fueron enterrados ahí.
“Nosotros decimos que son los custodios de las islas”, comenta Jorge. Pasaron tres décadas de la guerra para que dejaran de ser “un soldado argentino sólo conocido por Dios”. Un olvido del gobierno militar, un olvido de la democracia. Fue recién en el 2012, cuando mediante un convenio entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña con la Cruz Roja Internacional, se comenzó con el proceso de identificación de las tumbas. El Equipo de Antropología Forense trabajó junto con los familiares que estuvieron de acuerdo en dar sus muestras de ADN. Las madres que hacía 30 años habían buscado a sus hijos, pudieron abrazarse a una cruz que les devolvía un lugar para llorarlos.
Para Jorge, Daniel y Julio, pensar en regresar a las islas con los requisitos que impone Gran Bretaña, es sentir de nuevo la humillación. “Ser turistas por una semana, duele eso, soportar el control y la mirada del militar inglés como hace 41 años atrás”, reconoce Daniel.

“Cada soldado es una historia de Malvinas”
El 14 de junio a las seis de la tarde terminó la guerra -dice Julio- con exactitud. Volvió en el Canberra, el transatlántico británico, que los dejó el 19 de ese mes en Puerto Madryn, con cuatro mil soldados más. Después de dos días de viaje en un colectivo de vidrios tapados, Julio regresó de madrugada a la ciudad de Córdoba. Hacía frío cuando bajaron. Esperaron a que amanezca para seguir, y en esos primeros rayos de luz aparecieron madres que buscaban hijos que nunca volvieron.
Sentado, esperando al sol, Julio se encontró a Lalo, el hermano de Jorge Pelliza, que también había regresado de Malvinas. Estaba perdido, con el dolor interno de haber pasado una guerra. Juntos se fueron para Capilla del Monte. Después Julio decidió irse al campo. “Prefería salir a la mañana, subir a una loma y quedarme casi todo el día ahí”, dice mientras recuerda que recién en noviembre del ’82 los militares le devolvieron el documento de identidad: -ojo con lo que vas a decir, si te vemos en televisión, haciendo algún reportaje, volvés -le habían sentenciado.
Jorge llegó primero al Regimiento en Calera y de ahí se vino a dedo hasta Capilla: “tuvimos que venir así y manguear hasta el pan”. “Nuestra arma ahora es poder hablar -agrega Daniel sobre el final- hay muchos que todavía no pueden”.
En 1992 se organizaron para conseguir unos terrenos y en el ‘94 el municipio se los designó en el barrio Valenti. Daniel, en cambio, había comprado un lote en Capilla, sin saber que su futura casa estaba entre medio de la de otros veteranos. “No somos ex combatientes, porque seguimos combatiendo. Allá el enemigo era el inglés, acá el olvido. Es una guerra que no la vamos a terminar”. Todos llevan día a día algo que les recuerda a Malvinas. Una remera, un llavero, un gorro, una calcomanía en el vehículo.
La plazoleta del barrio Balumba crece en cada otoño. La memoria del país que intentó fundarse debajo de una guerra. La guerra que aún moldea la expresión hecha palabras. Hoy es el lugar que eligieron, cerca de sus casas, para ganarle al olvido y encontrarse. Una de las formas de protegerse de algo que se lleva adentro para siempre.